
Paquita cubrió con una suave manta de algodón el cadáver aún caliente de su madre.
Se sentó junto a ella y comenzó una letanía de rezos que surgieron de su boca sin saber cómo.
Oraciones que ella creía olvidadas se perdían entre la brisa de la noche y la lechosa palidez de la luna.
Mientras, Julián se acercó a la caseta del encargado y, atropelladamente, le refirió los últimos acontecimientos:
—Primero tranquilícese —le aconsejó el del camping—, tenemos que decidir qué hacemos con el cadáver.
— ¿Cómo que qué hacemos con el cadáver? Pues llamar a la funeraria y que se encargue del traslado.
—Primero hay que avisar a un médico para que certifique la muerte. Eso si determina que ha sido por causas naturales.
— ¿Qué insinúa?
—Yo no insinúo nada, lo que le digo es que se va a armar un escándalo que no nos beneficia a ninguno. Lo mejor sería que, aprovechando la noche, se la llevaran y, una vez en su casa, dieran parte de la muerte. ¿Se imagina el efecto que producirían los coches de policía en un lugar como éste? No se preocupe por la factura, de eso nos hacemos cargo nosotros. Si desaparecen sin decir nada, nadie podrá decir que han estado aquí.
Quizás fueron los nervios, o quizás la verborrea del encargado, pero el caso es que, tras media hora de conversación, Julián prometió salir de Altafulla esa misma noche, con el cuerpo de Doña Angustias.
Lo más difícil fue convencer a Paquita.
—Pero, ¿cómo le vamos a hacer eso a mi madre?
—A ella ya no le va importar nada y para nosotros será lo mejor. No te preocupes, antes de que te des cuenta estaremos en casa, y una vez allí, llamamos a emergencias y decimos que la hemos encontrado muerta en la cama.
Siguieron discutiendo un rato hasta que Paquita, anulada por el estado de nervios, cedió y se dejó llevar por la decisión de Julián.
Luego estaba el tema escabroso de cómo transportar el cuerpo. En el coche no podía viajar como un pasajero más y, además hubiera resultado muy difícil sentarla, como si tal cosa, con el rigor mortis avanzando cada vez más deprisa.
Julián recordó que el remolque de la tienda disponía de un amplio cajón portaequipajes que les venía pintiparado para la ocasión. Una vez en Bilbao, pensarían en cómo subirla a su cama del 4º B.
—Ya resolveremos el problema cuando lleguemos –pensó Julián.
En pocos minutos, protegidos por el manto de la oscuridad, todo estuvo empaquetado. Salieron del camping despacio, como si fueran dos delincuentes, con las luces apagadas para no despertar sospechas. El encargado les abrió la barrera de seguridad e, inmediatamente después, se obligó a olvidar lo ocurrido. Por su parte, ellos nunca habían estado allí, destruyó la ficha de admisión, borró sus datos personales del ordenador y se aseguró de que nadie pudiera relacionar a esas personas con el camping de Santa Eulalia.
Julián tomó la autopista, dispuesto a no abandonarla hasta llegar a Bilbao. Sin la carga de los niños, el viaje lo podían hacer de un tirón, si acaso sólo deberían parar para repostar.
Paquita no paraba de llorar y eso ponía nervioso a Julián. El tráfico era bastante fluido, a pesar de coincidir, la operación salida de vacaciones, con el regreso de los emigrantes magrebíes a sus trabajos en Francia o en Centro Europa.
Julián conducía a una velocidad constante, sin superar los límites de velocidad y sin maniobras bruscas. Sudaba copiosamente, ni siquiera el potente aire acondicionado del vehículo podía aminorar su sofoco.
Cuando ya llevaban tres horas de viaje, fue necesario hacer una parada para llenar el depósito como había previsto. Eso constituía un punto crítico en el plan de Julián. Paquita dormitaba apoyada en el respaldo del asiento y despertó sobresaltada con las intensas luces de la gasolinera.
— ¡Yo no quería! —Gritó aún dormida—, ha sido mi marido.
—Calla, Paquita, que nos pierdes, serénate y no armes escándalo.
— ¡Maldito sea el día en que me convenciste a veranear como zíngaros!
Julián no era muy amigo de las vacaciones en atestados hoteles de la costa. Por eso decidió que, ese año, su mes de asueto lo pasarían todos juntos en un camping que había conocido por Internet: el camping Santa Eulalia de Alfatulla.

Adoraba la tranquilidad de esos parajes. La posibilidad de aislarse en un medio natural, que por otro lado estaba sólo a unos pocos kilómetros de Tarragona. Desde allí, se podían abordar interesantes excursiones a pie por magníficas rutas senderistas, a parajes a los que únicamente se podía llegar caminando o en bicicleta.
Un amigo le había prestado una de esas tiendas de campaña familiares que se montan de forma casi automática y que pueden transportarse en un ligero remolque de fibra de vidrio.
—No tendrás ningún problema con el carro —le había dicho el propietario— cualquier coche es capaz de arrastrarlo sin problemas y te ahorrarás un pastón en alquiler.
—Siempre he reservado un bungalow, pero la verdad es que me apetece probar el camping.
Así que cargó su automóvil con toda la familia —su mujer , Paquita, los dos hijos y la suegra— junto con el equipaje necesario para pasar todo un mes en la playa. No le vino mal el amplio cajón portaequipajes que disponía el carro en la parte delantera y que le permitía transportar mucho más bultos que su exiguo maletero.
Todos estaban encantados ante la perspectiva de las vacaciones. El viaje desde Bilbao discurrió entre risas, canciones infantiles y paradas continuas para que Doña Angustias, la madre de Paquita, fuese al baño presa de su incontinencia urinaria.
—Abuela —le decía Gorka, el hijo de 14 años— haces más pis que el perro de mi amigo Asier que siempre está meando.
—Ya llegarás a viejo, hijo mío, ya llegarás a viejo.
El caso es que, con tanta parada a descargar la maltrecha vejiga de la anciana, cuando llegaron a Altafulla era casi de noche.
En la entrada del camping les recibió el encargado de la instalación, aquel que les había atendido telefónicamente al hacer la reserva.
—Ya creía que no venían, su parcela está un poco alejada, pero tiene las mejores vistas —les dijo mientras les acompañaba entre las ordenadas calles de casas de lona.
Aún con la falta de luz, no les resultó difícil montar el campamento. El sistema de carro-tienda era realmente sencillo de utilizar. Una vez que todo estuvo en su sitio, dispusieron de una casita con dos habitaciones dobles, un pequeño salón con cocina y, tras desplegar el avance de la tienda, una práctica terracita exterior dónde colocar la mesa y las sillas de plástico.
Todos durmieron mejor que en casa, arrullados por el batir de las olas en la playa de arena y refrescados por la brisa marina.
Julián se despertó con los primeros rayos de la mañana y sintió un vigor especial, como si cada girón de luz que se filtraba por la tienda le llenara de energía, le cargara las pilas agotadas por su monótona existencia en el asfalto de Bilbao.
Así que, sin esperar a que el resto de la familia se levantase, se puso las bermudas y una camiseta vieja y salió a correr siguiendo el borde de la playa, allí dónde la arena, húmeda por las olas, aseguraba la consistencia necesaria para que no se hundiese el pie hasta el tobillo.
Un tractor del ayuntamiento cumplía con su tarea diaria de limpiar la zona de baño y borrar los efectos de todo una jornada de turistas.
Restos de una hoguera daban fe de la actividad nocturna de los jóvenes que dormitaban junto a las hamacas de alquiler. Los condones usados convivían con las botellas de güisqui vacías, lo que despertaba comentarios airados de los escasos bañistas que empezaban a poblar la orilla.
Era como si hubiese dos playas distintas, dos vidas paralelas que cohabitaban separadas por la luz del sol o el reflejo de la luna.
De todas formas, en Altafulla todo era más pausado, más tranquilo. Además, el camping disponía de su propio espacio, algo así como una zona privada, muy cerca del acantilado de rocas por el que serpenteaba un estrecho sendero, no apto para vehículos, y que conducía a las calas nudistas.
Resultaba chocante esta calma tan cerca de otros pueblos costeros en los que los turistas se apiñaban espoleados, quizás, por ese raro instinto gregario que les hacía huir de las abarrotadas ciudades para buscar el “descanso” en colmenas de apartamentos atestados de ruido y de humanidad.
Julián continuó trotando hasta llegar al farallón de rocas que daba cobijo al pequeño puerto deportivo. Siguiendo la rutina que había cultivado otros años, inició el regreso al camping por el paseo marítimo. De camino, compró el periódico, una novela de bolsillo y unos bollos para el desayuno en una de las muchas tiendas que desperezaban sus sombrillas asomándose a la mañana.
Julián, cargado con sus compras, marchaba de vuelta al camping aspirando el olor a salitre mezclado con el aroma a calle mojada. La suave brisa marina, que a su salida le había ayudado en la carrera, ahora le golpeaba levemente la cara y, el sol oblicuo de la mañana, le hacía achinar los ojos y acordarse de sus Rayban que descansaban en alguno de los muchos bultos todavía sin desempaquetar.
Al llegar a la tienda, los chicos aún dormían. Paquita y su madre estaban preparando el desayuno en el infiernillo portátil. Julián le dio un etéreo beso en la mejilla a su mujer y es que, la presencia de su suegra, sin saber por qué, todavía le intimidaba, a pesar de llevar más de quince años de matrimonio.
Doña Angustias hizo como si no estuviera, nunca le gustó demasiado Julián. Sin embargo, entre ellos había una especie de pacto tácito de no agresión que cubría su relación de fingida cordialidad. No obstante, la abuela no perdía ocasión para quejarse de lo más mínimo y de echarle la culpa de todo a Julián. Era como quisiera recordar a su yerno, con cada una de sus palabras, que para ella nunca sería lo suficientemente bueno para su hija, que no estaba a la altura de su perfecta familia de rancio abolengo.
—Le he traído “croissanes” recién hechos, de los que llevan mermelada por encima.
—Seguro que son congelados —dijo con aparente indiferencia Doña Angustias, aprovechando sus primeras palabras para molestar a Julián.
—No empecemos, mamá —quiso apaciguar Paquita—, habíamos quedado en que todos íbamos a poner de nuestra parte para pasar unos días de paz.
—Si hija, que para lo que me queda en este mundo, no quiero ser un estorbo.
—Mamá tú nunca eres un estorbo.
—Cualquier día me muero y os dejo tranquilos. Pero no os preocupéis que me pago “El Ocaso” y no os va a costar un duro el entierro.
—Abuela, ya está usted con lo mismo —apostilló Julián con la intención de zanjar el tema.
Doña Angustias, haciendo honor a su nombre, continuó rezongando toda la mañana. Se quejaba del calor, de lo mucho que le molestaba la arena, de lo lejos que estaban los baños. Se quejaba del ruido del mar que no le dejaba descansar, de la brisa marina y de lo incómodo que le resultaba dormir en la tienda por su reuma…
Julián hizo como si no la escuchara, se tumbó en una hamaca y empezó a leer la novela que acababa de comprar. Para él no había mayor placer que sestear junto al mar haciéndose sombra con un libro intrascendente, algo ligero que le permitiera espiar, entre sus páginas, a las chicas que tomaban el sol en toplest.
—Julián que se te van a quemar los ojos —le decía Paquita que conocía sus inclinaciones.
—Es por puro interés estético –le respondía Julián entre risas.
La verdad es que entre la pareja había una sincera complicidad. El paso de los años no había borrado ni lo más mínimo de la pasión que sentían el uno por el otro desde el primer momento en que se conocieron. Habían tenido que luchar mucho para vencer todas las resistencias que se oponían a su relación y eso, quizás, había fortalecido el vínculo que les unía.
Ni siquiera la rutina, los niños y la inoportuna llegada de Doña Angustias nada más enviudar, había conseguido impedir que se amasen como adolescentes una vez que cerraban la puerta de la alcoba.
—A ver si no hacéis tanto ruido, que estoy de luto —le decía a su hija Doña Angustias al poco de empezar a vivir con ellos en Bilbao—, un poco de respeto que soy tu madre.
—Sí, eres mi madre, pero estas en mi casa y en mi casa cuando cerramos la puerta de la alcoba hacemos el ruido que nos da la gana —zanjó Paquita sin ningún miramiento—, si quieres vivir con nosotros tendrás que aguantarte.
Desde luego, la pareja no estaba dispuesta a sufrir un desprecio más de la vieja —como decía Julián—, y parece que las duras palabras de la hija surtieron efecto y sólo se la oía quejarse de vez en cuando de lo cansada que estaba de vivir, de lo mucho que le gustaría estar en el nicho con su marido, de que no quería ser un estorbo, que menos mal que se pagaba “El Ocaso” y que su entierro no les iba a costar ni un duro.
Ahora hacía ya cinco años que vivía con ellos y se dejaba arrastrar sin resistencia a la playa, o dónde quisieran llevarla, con tal de no quedarse sola.
Los niños pronto hicieron grupo en el camping. Allí todo era como en un pueblo en el que los críos se agrupan por edades para jugar. No importaba el idioma, el color de piel o el estatus social, allí todos eran chavales en vacaciones y por lo único que rivalizaban era por ver quién aguantaba más rato enterrado en la arena o por saber quién lanzaba más lejos las bombas de barro.
De pronto los urbanitas se habían convertido en nómadas que pasaban el día casi en pelotas, preocupados sólo de buscar la sombra o de refrescarse de la canícula tomando una cerveza lo más fría posible.
— ¡Qué delicia! —suspiraba Paquita abanicándose con una revista de moda.
Aquella noche, tras una cena fría, pasearon junto al mar con los niños. Doña Angustias, cansada de tanta playa, prefirió quedarse a la fresca en una de las tumbonas que habían apostado bajo el entoldado de la tienda.
Gorka y Aitor corrían pocos metros delante de sus padres y se paraban junto a los pescadores que plantaban sus cañas casi al momento de ponerse el sol. Luego, cuando sonaban los cascabeles anunciando alguna captura, se quedaban alucinados al ver los plateados e iridiscentes peces sujetos en el aire por un hilo invisible. Cerraban los ojos cuando el pescador extraía el anzuelo y trotaban de nuevo buscando la protección de sus progenitores.
Eran casi las doce cuando regresaron, tras dos helados y muchas paradas en los top-manta que proliferaban en el paseo marítimo.
Doña Angustias dormía plácidamente en la hamaca. Tan a gusto estaba que Paquita decidió cubrirla con una toalla y no despertarla.
Los niños ocuparon sus colchonetas y cayeron rendidos casi al instante y los esposos, algo achispados por las últimas cervezas tomadas en el chiringuito de la entrada, hicieron el amor sin preocuparse por el ruido que tanto molestaba a la abuela.
A la mañana siguiente, al levantarse Doña Angustias estaba de un humor excelente, como si el dormir al raso le hubiese borrado la amargura y el influjo de la luna le hubiera irradiado una nueva energía y con ella nuevas ganas de vivir.
— ¡Cómo me gusta verte feliz, mamá! —Dijo Paquita nada más ver la sonrisa de su madre! ¿Lo ves, como si pones algo de tu parte, el mundo no es tan gris?
—Es verdad, hija, no se lo que me ha pasado, pero he dormido como en años.
A partir de entonces, la suegra de Julián, acostumbraba a pasar la noche al relente y a la familia no le extrañaba verla en la tumbona dormitando plácidamente, lo que no dejaba de ser un agradable cambio.
Los días pasaban rápidamente en una apacible monotonía. La rutina no hacía mella en el ánimo de los veraneantes pese a lo reducido del espacio que compartían.
Cuando todavía no habían pasado veinticinco días se presentó en el camping Martín, el hermano de Julián.
—He parado sólo por veros —informó Martín abrazando a todos—, mañana tengo que trabajar, se acabó lo bueno.
Martín tenía dos hijos de edades parecidas a los de su hermano y los primos se querían con locura por eso, las pocas veces que se veían, no se separaban ni un instante. Era tanto el deseo que tenían de estar juntos que, tras mucho insistir, Gorka y Aitor, consiguieron que les permitiesen pasar unos días en Zamudio, el pueblo de sus primos al que se dirigía Martín de regreso de vacaciones.
A los críos les entusiasmó marchar unos días antes que sus padres y a Julián y Paquita, el quedarse sin ellos, no les supuso ningún problema.
Así que, por la noche, el quinteto se convirtió en un trío.
Doña Angustias no decía nada, pero estaba claro que no aprobaba la partida de sus nietos. Bastaba ver su cara hosca, su mirada de reproche para decir sin palabras lo incómoda que se encontraba.
La pareja continuó con sus paseos nocturnos a la orilla del mar, bajo las estrellas, como dos amantes que han recuperado su intimidad. Volvían muy tarde y a Doña Angustias la encontraban dormitando en la hamaca.
Pero esa noche, algo sobresaltó a Paquita. Su madre no roncaba. Un fino hilo de saliva le caía de la comisura de los labios, ahora, morados. La movió levemente, pero no reaccionó. Luego la sacudió enérgicamente esperando un milagro que no se produjo.
Doña Angustias había muerto tumbada a la fresca.
Paquita empezó a gritar y a llorar de pena, Martín la abrazó con fuerza, la envolvió en cariño hasta que su llanto se convirtió en sollozo.
— ¿Y ahora qué hacemos? –preguntó la mujer en un estado cercano al histerismo.
—No te preocupes, voy a hablar con el encargado del camping, a ver que se hace en estos casos.
Luego todo se sucedió como en un sueño. La salida de Altafulla como dos fugitivos, el viaje sin escalas por la autopista y la nube de dolor que aturdía el entendimiento de Paquita hasta que Julián fue consciente de la necesidad de repostar.
En la gasolinera había un gran lío. Los coches guardaban cola en los surtidores. Familias enteras de musulmanes de la “operación estrecho” habían montado un pequeño campamento en el que no faltaba ni comida ni niños correteando, pese a lo avanzado de la noche.
Julián maniobró torpemente para colocarse lo más cerca posible del poste de gasolina. Era uno de esos que permiten o, mejor dicho, obligan al autoservicio. En un primer momento, Julián, se sintió abrumado por la profusión de colores y leyendas distintas que mostraban las mangueras: negra, roja, verde, súper plus, ecodiesel, sin plomo…..
El resto de los conductores que guardaban cola empezaron a impacientarse con la tardanza e hicieron sonar sus cláxones.
Julián comenzó a llenar el depósito, pero, cuando ya había cargado más de veinte litros, se dio cuenta de que olía a gasolina y su coche era diesel.
En eses momento creyó que el mundo se le caía encima. Se puso lívido, de su boca empezaron a salir exabruptos que comprometían a medio santoral. Luego empezó a darse golpes en el pecho, como si autolesionándose pudiese borrar el terrible error que había cometido.
Paquita lo observaba atónita, con los cristales del coche subidos, lo veía gesticular sin saber por qué. ¿Les habían descubierto? ¿Cómo iban a justificar el traslado de su madre muerta dentro del portaequipajes?
El marido entró en la gasolinera para hablar con el encargado.
— ¿Pueden ayudarme? —Le suplicó mientras le explicaba su problema—, hay que sacar la gasolina del depósito.
— ¿No ve cómo tengo de vehículos la explanada? Tendrá que llamar a una grúa y que se lleven el coche a un taller.
— ¿Pero, cómo voy a llamar a nadie? ¿Y qué hago con el remolque? ¿No me pueden prestar un trozo de goma y yo mismo intento sacar la gasolina?
El empleado de la estación de servicio, viendo su cara de desesperación, al final se apiadó de él y consintió en darle lo que pedía. Luego, con la ayuda de varios conductores voluntarios, empujaron el vehículo, con el remolque y todo, hasta un rincón del aparcamiento alejado, lo más posible, de dónde los emigrantes habían montado su exótico campamento.
El tiempo pasaba inexorable y pronto amanecería. Los musulmanes comenzaban a extender sus alfombras para iniciar los rezos de la mañana.
Julián, en un intento desesperado de solucionar el desastre, introdujo el trozo de manguera en el depósito de combustible y comenzó a aspirar. Tras varios intentos, consiguió hacer realidad el teorema de los vasos comunicantes. La mezcla de carburantes empezó a fluir por el extremo de la goma.
Julián no había previsto qué hacer con el líquido, así que lo dejó fluir entre las ruedas del automóvil. El lugar tenía una leve pendiente y pronto desaparecía, si bien el olor a gasolina era cada vez más intenso. Tras unos pocos minutos, el indicador de combustible del coche marcaba su nivel mínimo, así que nada impedía, aparentemente, que se rellenase con gasoil y que pudiesen continuar viaje.
Julián suspiró aliviado. Ahora bastaba con empujar el vehículo hasta el surtidor y llenarlo de diesel.
Paquita se sentó al volante mientras su marido soltaba el enganche del carro-tienda. Luego, Julián, con la ayuda de su fuerza y la rabia acumulada, consiguió poner en movimiento al coche y de ahí al surtidor a llenar el depósito.
Pero, cuando habían recorrido poco más de cien metros se oyó un estruendo que precedió a una bofetada de aire abrasador. Algo había explotado.
La primera ley de Murfi se había cumplido de nuevo.
El carro-tienda ardía con violencia convertido en la pira funeraria de Doña Angustias. Alguien había arrojado un cigarrillo que prendió el charco de gasolina.
Pronto no quedó nada más que hierros retorcidos y olor a carne quemada.
Julián y Paquita miraban atónitos el espectáculo, agarrados de la mano, con la mirada perdida, sin saber qué hacer.
Por la megafonía de la estación de servicio sonaba la cabalgata de las Valkirias y en el ambiente flotaba un cierto olor a Naphalm.
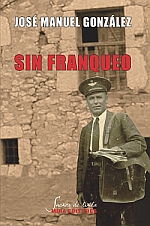


 Pensando en mi niñez… me río yo del paintball y el Kunter Strike.
Pensando en mi niñez… me río yo del paintball y el Kunter Strike. El mundo contemplado desde la ventanilla del kiosco de la plaza no deja de ser una visión parcial de la realidad. El sol, que cae a capazos sobre las chapas metálicas de la estructura, convierte en sauna la sesteante espera.
El mundo contemplado desde la ventanilla del kiosco de la plaza no deja de ser una visión parcial de la realidad. El sol, que cae a capazos sobre las chapas metálicas de la estructura, convierte en sauna la sesteante espera. 

 Al intentar introducir el pie derecho, noté algo extraño que ofrecía resistencia en el interior de la bota. A tientas, busqué con la mano esperando encontrar algún resto de papel de los que se utilizan para conservar la forma del calzado nuevo.
Al intentar introducir el pie derecho, noté algo extraño que ofrecía resistencia en el interior de la bota. A tientas, busqué con la mano esperando encontrar algún resto de papel de los que se utilizan para conservar la forma del calzado nuevo. Paquita cubrió con una suave manta de algodón el cadáver aún caliente de su madre.
Paquita cubrió con una suave manta de algodón el cadáver aún caliente de su madre.
 El sábado 23 los escritor@s de Pina volvimos a arrasar:
El sábado 23 los escritor@s de Pina volvimos a arrasar: 